En verdad, el problema de narrar invita a confrontarnos a otros caminos narrativos que marcan formas nuevas de movimiento a nuestro alrededor.
LUGARES INHABITABLES PARA SENTIR HACIA DÓNDE LLEVABA MI CABEZA
UNINHABITABLE PLACES TO FEEL WHERE I WAS CARRYING MY HEAD
Traducido por

La historia de mi lengua materna
Mi madre se llama Carmen Lydia Pérez. Nació en McAllen, Texas. Ella no le pone tilde a su apellido, como acabo de hacerlo, y su nombre de soltera, Guerrero, no aparece en ningún documento oficial.
Cuando mi madre era joven, pesaba menos de 45 kilos. Viajaba por temporadas a Michigan, con el resto de su familia, para la pizca de fresas.
La madre de la que se originó mi madre se llamaba Adelina Guerrero Fuentes. Su nombre de pila significa «nobleza» y proviene del español, aunque leí en algún lugar de la red, mientras investigaba su nombre, que proviene del germánico antiguo.
Hasta la fecha, nadie ha podido decirme dónde nació mi abuela. Sus hijas identifican sus inicios en el estado de Tamaulipas, por la cada vez más amurallada frontera, y apenas pueden agregar algo más.
En Tamaulipas, mi abuela, a quien todos llamaban Nina, contrajo nupcias con un hombre de Montemorelos, Nuevo León, una ciudad pequeña cerca de Monterrey, este lugar que también es conocido en México como el Norte. Su nombre: José Guadalupe.
Siempre me ha gustado el nombre Guadalupe. Es religioso (Nuestra Virgen de Guadalupe), unisex y árabe a la vez (wadi: río/valle), y zoológico (lupus: lobo).
La única historia que conozco de la vida de mi abuelo en México es que vio a su hermano crucificado en un árbol durante la Revolución Mexicana.
Poco después de este evento, mis abuelos se casaron. Tuvieron cinco hijos, el primero nació muerto, luego Enriqueta, María Guadalupe, María Isabel, y Albino, antes de que se fueran a los Estados Unidos, donde tuvieron cinco más: María Herlinda, Carmen Lydia, Juan Antonio, María Rosa y Raúl. Dice mi madre, y esto lo ha contado en trozos y apenas en años recientes, que mi abuelo perdió una apuesta, o que se había inundado en una deuda impagable. Hubo también un altercado, un accidente de coche misterioso, quizá un asesinato, o cuando menos una muerte.
En cuanto mi abuela y su familia lograron instalarse en el Valle del Río Grande de Texas, abrió una tienda de segunda mano en la que vendía botellas de Coca-Cola de una hielera. Le llenaba de orgullo cuidar el jardín lleno de uvas y duraznos que había frente a la casa, mientras que, en el patio trasero, su esposo criaba gallos de pelea en un gallinero improvisado.
A pesar de todos los años que pasó en Estados Unidos, mi abuela nunca aprendió a hablar inglés. Me llamaba Cristóbal, no Christopher. Años más tarde, después de que muriera, me di cuenta de que no era mi nombre el que ella pronunciaba, sino el de ella, aferrándose a mi lengua materna.
LA HISTORIA DE BORGES ATRAGANTÁNDOSE
Veo La poesía en nuestro tiempo por youtube. En esta cinta filmada el 26 de agosto de 1981, Jorge Luis Borges aparece conversando con Octavio Paz y con Salvador Elizondo en la Capilla Guadalupana del Palacio de Minería de la Ciudad de México. Los tres escritores dialogan sobre el enigma del tiempo.
En el vídeo, Borges ya ha perdido la vista. Octavio Paz, quien es el moderador, se mueve inquieto en su silla. El tercer escritor, Salvador Elizondo, fuma y bebe frente al trasfondo del mural de la Virgen de Guadalupe que hay en la capilla.
Fijo mi vista más allá de los escritores, detrás de ellos, en los querubines dorados que rodean a la Virgen. Gran parte del enigma del tiempo es que nos pide que estemos en un cierto lugar y que traduzcamos lo que se ha dicho en otro lado, en otro momento.
Al menos esto es lo que entiendo de Borges, para quien la comprensión del tiempo solo puede explicarse como ejemplo. Curiosamente, este escritor famoso por sus bibliotecas infinitas y sus mundos quiméricos puede pensar con precisión.
«& the red winds are withering in the sky», repito la cita que Borges recuerda de Poe.
Borges sostiene que Poe fue un poeta mediocre que tuvo la buena fortuna de ser traducido. Dice que uno de sus amigos cometió el error de traducir este verso literalmente.
En el video, mientras Borges recita la traducción de su amigo, se atora en la última palabra, como si se resistiera a habitar el lenguaje ajeno, verbatim. Es posible también que esté atragantándose con una sílaba que no le parece correcta, o que considere que ese mal verso perjudica su salud. Con una mano en su bastón, la otra tiembla. Elizondo se inclina hacia él, demasiado sumiso ante la figura literaria argentina como para saber qué hacer. Trata de adivinar lo que está diciendo Borges, pero los sonidos que el octogenario emite vienen de un lugar que no es la lengua.
Más tarde, muevo el cursor hasta los comentarios del video. Alguien publicó que Borges utilizó su lenguaje alienígena por primera vez.
«Y los vientos rojos se desvanecen en el cielo», pronuncio en mi lenguaje alienígena, un español que me es familiar pero que nunca he sentido natural ni correcto.
Como se puede ver, si Poe tuvo la suerte de ser traducido, alguien trató de encontrar las palabras para expresar lo que Poe decía, en otro lado. Por eso Octavio Paz asegura que Baudelaire se vio a sí mismo en Poe. Poe escribió lo que Baudelaire necesitaba traducir en su propio momento.
LA HISTORIA DEL LIBRO VAQUERO
No sé cuando empecé a comprar historietas mexicanas. Una historieta es un cómic en español. Siempre he pensado que la palabra historia resulta ambigua ante contextos cotidianos. La razón es porque historia es un cognado de history en inglés, pero por ser, en español, un sinónimo de cuento, puede ser traducida a story, una palabra que es distinta y que tiene un significado totalmente diferente.
Las historias o cuentos incluyen elementos propios de la fantasía, de inventos y mentiras, son relatos contados de manera subjetiva, lejos de como sucede en realidad en la Historia. En inglés, no obstante, la palabra history garantiza una narrativa sancionada, a diferencia de la palabra story.
Lo que hace especial a la palabra en español, historia, es su aparente insensibilidad respecto a sus diferencias semántica e ideológica, a tal grado de ironía que la otra palabra para story en español, cuento, sigue confundiendo lo que supuestamente es y lo que termina siendo puro cuento. Sin embargo, quien piensa contar (count) algo tiene que ordenarlo, así que hasta los cuentos devienen en hábitos contables. Es por estos rumbos, donde se roza la ambigüedad de la fantasía y la sanción, donde se cuentan cuentos como si fueran historia y donde queda lugar para traducir lo que quede inconcluso del relato, que leo estas historietas mexicanas.
En el 2004, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, quien era entonces el alcalde de la capital del país, imprimió dos millones de copias de Las Fuerzas Oscuras Contra Andrés Manuel López Obrador.1 Con una portada en la que aparecía un tiburón negro al acecho de una multitud, él se hizo parte de una historia cuya tensión entre la izquierda y la derecha se convertiría en una batalla entre el bien y el mal.2 Esta historieta le pisaba los talones a la publicación de El cambio en México ya nadie lo para,3 [p25-26] del gobierno de Vicente Fox.
Pero la mayoría de las historietas no tratan de política, al menos no de manera explícita. Cuando era joven, solía echarles discretamente un ojo en los supermercados locales de mi pueblo texano; guiaba ese ojo lentamente hacia los pequeños libritos mientras el otro se quedaba fijo en el carrito de las compras de mi madre. En aquel entonces, los hombres empistolados y las mujeres desamparadas y voluptuosas, junto con los títulos en tipografía estridente que leía en silencio en español, estaban prohibidos. Estas historias, escritas en un idioma que estaba a punto de ser ajeno para mí lingüísticamente, aunque no culturalmente, anunciaban las palabras «para hombres» en sus portadas.
Hoy en día, mi colección de historietas, humilde pero en aumento, incluye dos ejemplares de El Solitario, una edición premiada de Las chambeadoras y un puñado de El libro vaquero. De este último se venden más de 41 millones de ejemplares al año. 1 La historieta más vendida incluye varios protagonistas blancos e indescriptibles que se aventuran en el llamado salvaje oeste.
La manera en que estos héroes güeros traducen las historias de un minero de Hidalgo, un boleador de Jalisco, o un carpintero de Puebla recién emigrado a Nueva Jersey, depende de una rara hazaña del género del oeste que, a diferencia de la exófora de otros mundos en la ficción especulativa, se posiciona en una frontera que inventa una historia de conquista y vigilancia dominante en el contexto entero. En cualquier caso, para los que vivimos en la frontera, esta historia narra un cuento que nos resulta familiar, aun si para todos aquellos que aquí viven, la extremidad del «aquí» puede localizarse apenas en los cuentos que hablan de conquista y vigilancia. Esto es porque la naturaleza indómita de contar cuentos, que va de la mano con la de vivir en la frontera, fomenta una inclinación indomesticable e incultivable hacia la Historia. Poco importa si esta condición es artificial o natural. Puedo decir con certeza que a veces es imposible vivir aquí. ¿Por qué? Porque lo que se dice de la frontera borra lo que siempre ha estado aquí, y el género western, en particular, es eficaz al encontrar una forma de entender este lugar como si fuera una tábula rasa del cuento norteamericano.
En «Cazador de indios», núm. 1504 de El libro vaquero, la historia comienza con la comanche Lucero de la Mañana escapando de los Apaches que quieren violarla. Para salvarse, se ve forzada a meterse en un río y brincar de una cascada, hasta que es arrastrada a la orilla por la corriente, inconsciente. Luego un buscafortunas la rescata.
No hay nada qué decir de este hombre, Donovan, excepto que su pelo es largo y rubio y que su quijada es cuadrada.
Al despertar, Lucero de la Mañana se enamora de él por haberla salvado y le ofrece su alma y su cuerpo. Lo que sigue tiene que ver con el amante abandonado de Lucero de la Mañana, el Puma Loco, a duelo con Donovan para recuperar su honor. Puma Loco pierde. El jefe de la tribu, Venado que Corre, le ordena a Donovan que capture a Hacha Rota, un traidor que se ha aliado con el «cazador de indios» Herman Taylor. El héroe debe liberarse de la tribu comanche al cumplir con la orden de Venado que Corre. Sólo así le permitirán llevarse a Lucero de la Mañana a lontananza.
El Número 1557 de El libro vaquero, «Búfalo Blanco», aborda el tema con algunas variantes. Se centra en la historia del Ojo de Halcón, un «valiente» shoshone, acompañado de su amante Torcaza y su amigo blanco Kenny Ponder, cuya misión es hallar el búfalo blanco para que el protagonista pueda convertirse en un chamán y, de esa forma, restaurar el destino tras haber matado, sin saberlo, al chamán de la tribu, Mahpiya Ska (Nube Blanca, de acuerdo a la historieta), mientras protegía el campamento de un ataque cheyenne.
El enemigo de este trío aventurero es el cazafortunas Mitch Beadwell, quien se ha aliado con la amargada y vencida tribu cheyenne, una vez que descubre que el codiciado «collar de fuego» es parte del botín.
Como es de esperarse, los héroes vencen a sus enemigos. Ojo de Halcón y su banda regresan de las montañas, bendecidos por el búfalo blanco. Siyotanka, una «mujer sabia» (wika hunka, dice la historieta), le confiere al nuevo curandero el collar de fuego. Con un guiño astuto a los lectores de El libro vaquero, el collar resulta estar hecho de monedas de oro mexicanas. «Rojos no estar atados a metal amarillo», dice Ojo de Halcón al otorgarle el collar a su amigo blanco. Los dos toman su propio camino, y la historia termina.
Estoy seguro de que a estas alturas resulta obvio que me gusta leer El libro vaquero. Los tropos que contiene me hablan del fracaso de habitar un lugar que se resiste a clasificar las leyes de quién es qué y cómo. Como un halcón remontando vuelo con su vista de pájaro, o un gusano a la espera de su metamorfósis, estoy en la frontera, un lugar donde los cuentos enredan nuestras historias hasta volverse más ajenas. Tratar de desenredar cómo El libro vaquero lanza a los shoshone contra los cheyenne, mientras que a la vez retrata a Donovan como el salvador blanco, para un público mexicano que está en constante discordancia con el mestizaje, puede ser una forma de examinar, parte por parte, cómo se relatan los cuentos de las historietas. Aun así, el salvajismo de la frontera vuelca mi intención de contar esta historia en un deseo por lo que existe más allá de esta ficción.
Quisiera encontrar las palabras para decir que no es quienes somos en la frontera sino cómo vivimos esa realidad lo que nos lleva a reimaginar nuestro inhabitable lugar en la narración. Basta mirar cómo toda la diversidad de gente indígena retratada en El libro vaquero habla un español que se limita al uso de los verbos en infinitivo. Desligado de las conjugaciones, el lenguaje que da forma a su realidad está en desacuerdo con el acto de narrar. Aún si, y quizá porque, El libro vaquero presenta un estereotipo de patrones discursivos agramaticales para conformar una alteridad primitiva, sin duda abre una grieta en su trama. Posibilita que un motivo ulterior sea contado fuera de la historia.
Cuando Lucero de la Mañana, desnuda y cautivada en los brazos de Donovan, exclama, «¡Ooh, Pálido! ¡Al fin, tenerte! ¡Y-Yo morir de gusto!», ¿equipara la elección de sus verbos sin conjugar de «tener» y «morir» al indefinido e ilimitado abrazo? ¿Serán considerablemente infinitos?¿Estará desatada su expresión de placer del tiempo de su enunciación, también? ¿Acaso no está regulada por la historia ni para mostrarle a su amante blanco ser sumisa ante su colonización temporal?
¿Podría estar traduciendo en nombre de todos fuera de la colonia de la historia? ¿O será que quizá esté buscando un acto narrativo que no sea primitivo sino prehistórico y preternatural que desarraigue su existencia? ¿Qué tal, si entonces, la condición salvaje de narrar vuelve ambigua la inflexión temporal del lenguaje y la convierte en un reporte de cómo la historia es incapaz de contar cuentos de cuerpos en las fronteras?
En todo caso, este es un desafío enorme para El libro vaquero o para cualquier otra historieta. El «Búfalo Blanco» de El libro vaquero, reserva las últimas 30 páginas de la edición para una mini-historieta a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al fin y al cabo, cada número forma parte de la historia de un lector solitario, como yo, que ahora no está allá sino aquí, con todo el mundo.
LA HISTORIA DE LAS MEZQUITAS EN MÉXICO
Cuando Hernán Cortés vino a conquistar México, escribió cartas a casa contando que había visto mezquitas. Este informe pasó a la posteridad en la Primera Carta de Relación al Emperador Carlos V.
Esta es una de las historias más bárbaras que conozco y es una de las que siempre cuento.
LA HISTORIA DE LA TAXONOMÍA DEL PEYOTE
Setenta y dos años después de la Primera Carta de Relación, Juan de Cárdenas, un científico español, escribió en Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias:
Quéntase con verdad del peyote, de peyomate y del hololisque, que si se toma por la boca sacan tan deveras de juyzio al miserable que los toma, que entre otros terribles y espantosos phantasmas, se les presenta el demonio y aún les da noticias (según dizen) de cosas porvenir…4 [p51]
Leí esta cita por primera vez de una hoja empapada, en un aguacero de la Ciudad de México. Me había quedado atorado bajo el toldo de un cibercafé en la colonia Narvarte. La acusación de Juan de Cárdenas del peyote era uno de los tres epígrafes de Híkuri, el libro de José Vicente Anaya, que había comprado aquel día de mano de una de las editoras, tras haber ido a su casa para poder adquirir esta pequeña y rara edición antes de que tuviera que tomar mi vuelo de regreso a Palestina al día siguiente. Era el 2016, y la reedición del libro del 2014, publicado por primera vez en 1978, formaba parte del Archivo Negro de la Poesía Mexicana, de Ediciones Malpaís, una colección que incluía obra reimpresa al estilo del Radio: poema inalámbrico en trece mensajes, de Kin Taniya.
En ese entonces, estaba en busca de un tipo de poesía más allá de la representación infrarrealista del caminar de espaldas hacia el horizonte. Creía que Híkuri me daría una pista. El poemario, largo como un libro, es sobre ingerir peyote. Después de leerlo, me di cuenta de que posiciona a un poeta, que está condenado, a contar una historia que ya se contó.
A Anaya le gusta el griot de África Occidental. Mejor dicho, él es uno de los escribanos de México, una profesión moribunda de escritores comunales que, además de notariar documentos en las plazas de los pueblos, también escriben poemas de amor para los iletrados. Este tipo de poeta de servilletas garabateadas y de servicio público leal sabe demasiado de historia como para poder traducirla fuera de ella a un cuento que está aún por encontrar las palabras precisas para poder contarse fielmente. Él y la escritura se topan con el problema de la narración.
Por si no fuera poco, la tendencia del Peyote de convertir cualquier experiencia en un recuento enredado de fronteras traspasadas y transgredidas deja a Anaya sin opción de vida que no sea la de un paria, y creo que es una de las posturas más difíciles desde la que uno puede compartir su historia. Al final de las páginas de su poema, el poeta se da por vencido en el mundo de la escritura, declarando, «El Verdadero Nombre no se escribe», como si dijera que aquello que no se puede grabar ni reportar complica la manera en que fantaseamos sobre la verdad—«Quéntase con verdad», de Cárdenas exige, ¿cierto?4 [p117]
En verdad, el problema de narrar invita a confrontarnos a otros caminos narrativos que marcan formas nuevas de movimiento a nuestro alrededor. Para el poeta, el hecho de la enunciación parece ser suficiente, al menos cuando se arranca. Él dice (escribe):
He dicho mis visiones———y sigo el
trayecto que no acaba en
cada momento noche
y día———la maravilla de ocupar
un espacio que todo lo cambia4 [p90]
¿Será truísmo o poesía decir que todo transforma el espacio? ¿Que «aquí» otorga suficiente trayectoria para darle una dimensión al doquier? ¿Que las visiones de la tierra y la gente que habitan un delta, montañas, cañones, desiertos, y vastas zonas de matorrales a lo largo de una frontera de 1,953 millas que alguna vez fue mucho más morfa, mucho más peleada, y que incluía espacios como Nueva Vizcaya, Nuevas Filipinas, Nuevo Santander, Nueva Navarra y Baja y Alta California, estas dos últimas nombradas por una isla ficticia gobernada por una reina negra, junto con los lugares que también estaban aquí —la verdadera apachería, el mito de Aztlán, el espejismo de El Dorado, etc.— provocó una idea del oeste cuya narrativa era salvaje?, ¿que lo era tanto del desconocimiento del ser como del ser desconocido, como lo he sido yo aquí? *
* Las siguientes líneas de Ahora me rindo y eso es todo de Álvaro Enrigue5 inspiraron esta oración larga y rebelde sobre ver y nombrar lo que está aquí: “No sé bien qué implica esa urgencia de las naciones modernas por definirse como pobres de pigmento frente a otra --otras--que les parecen más antiguas, menos recién llegadas: para los historiadores mexicanos, todos eran blancos menos los indios, que eran los que llevaban más tiempo en la zona; para los historiadores estadounidenses, los mexicanos, que llevaban ahí más que ellos, son también no-blancos, como los apaches. Y luego están los negros, a los que ni siquiera mencionan, y los chinos y filipinos que migraron a lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos durante el siglo XIX. Dividir ese mundo que germinaba en indios y blancos o en indios, blancos y mexicanos -tres categorías incomparables entre sí dado que una es la nominación inexacta de la población de todo un continente, la otra un color y la tercera un gentilicio- es, por decirlo con cautela y elegancia, una pendejada. (...)
La guerra por la Apachería nunca fue entre blancos e indios: fue entre dos repúblicas mixtas y una nación arcaica que compartía una sola tradición y una sola lengua. Los indios no llamaban blancos a los mexicanos. Los llamaban nakaiye: ‘que van y vienen’. A los gringos los llamaban indaá, ‘ojos blancos’, nunca ‘pieles blancas’.
Los apaches nunca pensaron que pelearan contra unos blancos, son los historiadores blancos -mexicanos y gringos- los que piensan que los apaches pelearon contra ellos».
«En esta propulsión de nervios / ¿Qué ves, / en el lugar que pisa tu cabeza?», escribe Anaya.4 [p52] Estos versos eran ya de Antonin Artaud cuando dijo, «Dar un paso dejó de ser para mí dar un paso, sino sentir adónde llevaba mi cabeza».6 [p45] Antes de Anaya, Artaud batalló con su propio enredo del tiempo narrativo cuando escribió en The Peyote Dance sobre el cuerpo «cuartelado en el espacio».6 [p9] Escrito mientras era prisionero de los manicomios franceses, el libro registra las experiencias de Artaud con los rarámuri en 1936, cuando viajó a Chihuahua, para ver a quién llamaba él antediluviano, gente «primitiva» entre la que no sería un turista sino un cómplice de la historia.
The Peyote Dance es más problemática y plagada que Híkuri. Es también más interesante. El libro trata principalmente de Artaud, aunque también es sobre el peyote. Sin duda, termina errando en cantidad de cosas. Artaud llama a los rarámuri Tarahumara, así, y no con su endónimo, que en sí mismo se refiere solamente a los miembros masculinos de la tribu. Un error más escandaloso en las primeras páginas revela la creencia de Artaud de que los rarámuri descienden de los mayas. Los capítulos del libro, «La carrera de los hombres perdidos», «La tierra de los reyes magos», y «Los derechos de los reyes de la Atlántida», se sienten quijotescos y pícaros también.
En efecto, The Peyote Dance concocta una historia que Artaud usa para clasificar lo que en el fondo sabe que simplemente requiere traducción y, aún así, quién sabe cómo, un espíritu orientalista fracasa en su intento por asirse del libro. Sucede que en una postdata que aparece a la mitad, Artaud revisa la manera como transcribió la Cristiandad en cada aspecto de su historia. Le echa la culpa a la manía de su conversión religiosa forzada cuando se encontraba bajo confinamiento solitario en Rodez. Escribió el capítulo «El rito del peyote», según Artaud, mientras tenía lugar su terapia de electroshocks y era envenenado por «cuando menos entre ciento cincuenta a doscientas hostias en (su) cuerpo».6 [p43] El mismo Artaud fue quien decidió que la primera obra para el Teatro de la Crueldad sería sobre la conquista de México. El espectáculo incluiría «la pregunta de alarmante urgencia sobre la colonización y el derecho que un continente cree tener para esclavizar al otro», a través del cual cuestionaría, desde la perspectiva de que «todo lo que actúa es cruel», «la superioridad real de ciertas razas sobre otras» y mostraría «la filiación más íntima que amarra el genio de la raza a formas particulares de civilización».7 [p126-127]
Quiero decir que, de diversas formas, la transfiguración que Artaud deseaba para sí mismo entre los rarámuri de México debía de ser tan cruel y redentora como la transfiguración de Cristo. Se necesitaba que la crucifixión o algo similar se le aproximara porque el surrealista quería desafiliarse de Europa o, cuando menos, exorcizarse de sus peores demonios que, como la descripción del peyote de Juan de Cárdenas, auguraba eventos en el porvenir. No importaba si esta predicción anunciaba el naciente fascismo europeo, el anti-indigenismo en México, o la realidad mortecina del arte marxista. Cuando Artaud escribía, lo hacía para encontrar un lugar para él mismo en el mito, no en la historia. Pero como cuentista, Artaud solamente podía ordenar el conocimiento derivado del apropiarse de la experiencia de habitar el otro lado de la frontera. Este tipo de escritura(grafía) de la gente(etno) se aboca a la tarea de la descolonización pero le es imposible desentenderse de su propia historia fabricada, alineada con el saqueo. *
* Mis ideas sobre Artaud han sido confirmadas y puestas a prueba en varios estudios más sucintos y coherentes del poeta a cargo de Alejandra Pizarnik, traducidos a continuación por Cole Heinowitz:8: «Las principales obras del ‘periodo negro’ son: Un viaje a la tierra de los Tarahumaras; Van Gogh: El hombre suicidado por la sociedad; Cartas de Rodez; Artaud el Momo; Cultura india; Aquí yace y Haberlo logrado con el juicio de Dios.
»Son obras indescriptibles. Pero tratar de explicar por qué algo es indescriptible podría ser una forma –quizá la más noble– de definirlo. Esto es lo que hace Arthur Adamov en un artículo excelente en el que presenta las imposibilidades –las cuales resumo aquí– de definir la obra de Artaud:
· La poesía de Artaud casi no tiene nada que ver con la poesía que ha sido definida y clasificada.
· La vida y muerte de Artaud son inseparables de su obra ‘a un grado tal que es única en la historia de la literatura’.
· Los poemas de su periodo final son un ‘tipo de milagro fonético que se renueva sin cesar’.
· No se puede estudiar el pensamiento de Artaud como si tuviera que ver con el pensar ya que Artaud no se forjó así mismo pensando.
Muchos poetas se rebelaron contra la razón para reemplazarla con un discurso poético que pertenece exclusivamente a la poesía. Pero Artaud se encuentra lejos de ellos. Su lenguaje no tiene nada de poético con todo y que un lenguaje más efectivo no existe.
A que su obra rechaza juicios estéticos y dialécticos, la única llave que puede proveer un punto referencial es el efecto que produce. Pero de esto es casi imposible hablar ya que el efecto equivale a un puñetazo. (...) Leer traducciones del Artaud tardío es como ver reproducciones de pinturas de Van Gogh. Esto, entre otras causas, se debe a la corporalidad del lenguaje, al sello respiratorio del poeta, a su carencia absoluta de ambigüedad.»
Tal vez por eso a los surrealistas les encantaba robarse todo lo que podían, en todo momento. Esta forma de transfiguración que la cultura prometía traspasaba una frontera tras otra hasta que la violencia ocasionada terminaba por crear, supuestamente, nuevos sujetos que en realidad los surrealistas solamente estaban «descubriendo», «desenterrando», «reviviendo» de lugares que parecían un nuevo mundo. Bataille, por ejemplo, no podría haber sido más brutalmente honesto al escribir sobre la América indígena cuando dijo que los aztecas eran, moralmente, «polos aparte» de Europa. Debido a los impensables actos del sacrificio humano, la civilización azteca les era «despreciable» a los europeos, según Bataille. Artaud, por otro lado, demostró cuán envidiosa la empresa a la que se dan los escritores podía ser, al señalar, «el peyote, como lo conocí, no fue hecho para los blancos». 6 p48]
Antes de viajar a Chihuahua, Artaud publicó en La Nacional el ensayo, Lo que vine a hacer a México. «Bajo pena de muerte, México no puede renunciar a las conquistas actuales de la ciencia, pero tiene en reserva una antigua ciencia infinitamente superior a los laboratorios y los sabios», escribe.9 En este mismo ensayo, Artaud también sostiene que bajo la ciencia occidental hay otras fuerzas «sutiles», «escondidas» y «desconocidas» que no son parte de la esfera de la ciencia todavía –pero que podrían serlo.
Hace poco me enteré de que antes de venir a México, Artaud había leído el poema de Alfonso Reyes, «Yerbas del Tarahumara», publicado en 1929 y vigente en su traducción francesa. La última estrofa del poema termina con el cuarteto, «Con la paciencia muda de la hormiga,/ los indios van juntando sobre el suelo/ la yerbecita en haces/ —perfectos en su ciencia natural».10 Introduce la historia de lo que Artaud llama «la absoluta expansión geográfica de una raza» en The Peyote Dance.6 [p12] Es un poema que inaugura el estudio de campo que podría clasificar el mito esquizo-poético de Artaud y que más tarde definiría el reclamo de la alteridad indígena de Anaya y su planta de alteración subjetiva, enraizada en la natividad local. Mientras tanto, el poema mira desde la lejanía, de afuera hacia adentro, cómo traducir ese lugar del que habla.
El hecho de que la ciencia registre el conocimiento indígena al servicio del poema solo enriquece la complicidad del cuento en sus múltiples robos narrativos, históricos y presentes. El poema va así: Reyes escribe que los rarámuri han descendido de las montañas otra vez tras un mal año. Habla de su belleza inquietante, a la vez que narra su forzada conversión cristiana. El sincretismo indígena, sugiere con muy poca o demasiada imaginación, permite a los rarámuri comer peyote y entrar en una «borrachera metafísica» que compensa el peso existencial de andar por la tierra.
La estrofa clave de «Yerbas del Tarahumara» convierte al poeta en un botánico que enlista diversas hierbas nativas, como el simonillo (Conyasa canadensis), el yerbaniz mexicano (Tagetes lucida), y el chuchupaste (Ligusticum porteri), que los rarámuri venden en las plazas de los pueblos. En el poema, Reyes prefigura el sentido agudo de pérdida de Artaud que deriva de cómo la no-indigenidad se chinga la locación de la historia cuando en la misma estrofa habla de la «envidia urbana» (urbane envy, de la traducción de Samuel Beckett) de los citadinos blancos que compran las hierbas secretas de los rarámuris.
Al leer «Yerbas del Tarahumara» me siento como un Artaud de ojos bien abiertos. Unas fuerzas desconocidas me empujan a decir que mientras que la botánica establecía una taxonomía para identificar, clasificar y describir plantas, como el peyote, estas plantas ya poseían una vida ulterior y antigua—o quizá simplemente distinta.
El nombre científico del peyote, por cierto, es Lophophora williamsii. Esta especie cabe en una taxonomía cuyo género es lophophora; su subfamilia: cactoideae; familia: cactaceae; orden: caryophyllales; sus clases: todos las eudicotas, angiospermas y traqueofitas; y su reino: plantae. El nombre Lophophora williamsii, en sí completamente foráneo en la región del cactus, es atribuido al botánico francés Charles Lemaire y al estadounidense John Coulter. En 1894, Coulter publicó La revisión preliminar de la especie norteamericana del Cactus, Anhalonium y Lophophora con el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que le había pedido «asegurar una buena cantidad de material adicional de especímenes y apuntes de campo».11 [p91] En su camino a la frontera de Estados Unidos y México, en Texas, lugar al que yo llamo hogar, Coulter escribió un compendio en cuyas últimas páginas se actualizaba el limitado conocimiento botánico del occidente que existía sobre el peyote. En sus palabras:
Hemisférica, de una raíz muy gruesa, con frecuencia densamente prolífera, rayada por debajo de manera transversal por los restos de tubérculos debilitados: 8 costillas generalmente (en especímenes jóvenes con frecuencia 6), muy amplios, incorporándose hacia arriba gradualmente a distintos tubérculos nacientes que están coronados con unos penachos de hebras finas algo delicadas, que se convierten en pulvilli discretos en las costillas: flores pequeñas, de blanco a rosa: 4 estigmas.
A lo largo del Bajo Río Bravo, Texas, y extendiéndose por el sur hacia San Luis Potosí y el sur de México.11 [p131]
Al toparme con esta descripción, pienso en Artaud y su revelación de que el peyote no fue hecho para blancos. Me dirijo a la Enciclopedia de las Plantas Psicoactivas: Etno Farmacológicas y sus aplicaciones, que lista más de 50 «nombres folclóricos» para el cactus, muchos de ellos originarios de varias tribus indígenas de Estados Unidos. Además de Lophophora williamsii, el cactus se llama wokowi (Comanche), peugeot (Kickapoo), azee (Navajo), chile (Cora), hunka (Winnebago) y camaba (Tepehuano), entre otros nombres.12 [p1023] El nombre «peyote», para quien lo desconozca, deriva de la palabra náhuatl «peyotl». Pero los rarámuri, que traen al cuento esta historia y desarrollan los imaginarios de los tres poetas que he estado leyendo, prefieren la palabra «híkuri».
Otro libro que tengo dice que los rarámuri de Rejogochi creen que el híkuri crea una clase especial de seres que adquieren forma humana. Estos seres ayudan o castigan a los rarámuri al interactuar con ellos basándose en una relación de reciprocidad en la que, si se altera su equilibrio, provocan que el híkuri contraataque y capture almas humanas.13 [p131]
En la taxonomía del universo de los rarámuri de Rejogochi, una que es muy diferente a las explicaciones botánicas sobre la pertenencia, el peyote forma parte de un grupo de gente planta que acompaña a los humanos en la Tierra.13 [p75] El peyote tiene voluntad y tiene un alma, según esta idea. O es que el alma del peyote, que concibe vida, crea un agente con el que los rarámuri interactúan, cautelosamente, entre varios niveles de veneración y miedo.
En su lengua, las palabras para «alma(s)» son ariwá e iwigá, ambas también sinónimos de «aliento».13 [p155] Cuando los rarámuri respiran, una porción de su alma entra y sale de su cuerpo, que hace las veces de hogar.
En el 2017, José Vicente Anaya leyó Híkuri a un grupo de rarámuris que vivían en casas improvisadas en las afueras de Ciudad Juárez, a lo largo de la frontera de Chihuahua–Texas.14 [p122-123] A pesar de esta experiencia extraña, al grupo le encantó el poema y «el sello respiratorio del poeta».8 En principio, los transportó de vuelta a la Sierra Tarahumara y transfiguró la hora del cuento al desafiliarse de la historia. También les otorgó un lugar para respirar.
Entonces, tiene sentido que los rarámuri cuenten oralmente sus historias, no que las escriban. No es una manera de resucitar lo que está muerto, sino de conservarse ligeros sobre la Tierra, como su propio nombre indica.
LA HISTORIA DE LA BÚSQUEDA DE ALONZO Y ABELINA
Era el mediodía de enero 23 de 1890, cuando Eulalio Salinas, Juez municipal de Los Aldamas, Nuevo León, vio a un ciudadano local acercarse a la oficina municipal. Juan Gonzalez Peña llevaba en brazos a un bebé de una semana. Gonzalez Peña, oficial de la policía local, había venido a registrar el nacimiento de su primera hija. Paula había nacido en su casa en Los Aldamas a las 8:00 pm del 23 de enero de 1890. Aunque sus propios padres habían muerto, la madre de su esposa, Antonia Rangel, vivió para ver el nacimiento de Paula.
Casi dos años después, María del Rosario dio a luz a una segunda hija. Juan llevó a su nueva bebé a la oficina municipal once días más tarde, la mañana del 21 de noviembre de 1891, para registrar su nacimiento. El nuevo Juez, Luciano Peña, anotó todos los detalles importantes:
Nombre: Abelina González Peña
Fecha de nacimiento: Noviembre 10, 1891
Lugar de nacimiento: Casa del difunto (a)
Francisco Alaniz
Lo acompañaban para atestiguar el acto Alfredo Elizondo y Juan P. Garza.
Menos de un año después, la vida del cuerpo de María del Rosario expiró. Se decía que había muerto del «susto». Era obvio que había estado nadando a través del Río Los Aldamas de cara a una inundación con la pequeña de tres meses, Abelina, en sus brazos, cuando notó que una ola creciente se le aproximaba. Atemorizada, apuró el paso y logró cruzar el río entero sin percance. No obstante, debió haber sufrido un estado de shock, ya que murió poco después en 1892.
Juan, su marido, seguramente padeció mucho la pérdida de su joven esposa. Se había convertido en un joven viudo con dos niñas, una que era todavía bebé. Tantos pensamientos debieron cruzar su mente…¿Cómo iba a criar él solo a dos pequeñas? ¿Cómo iba a proveer a las niñas de una imagen materna? Su propia madre ya había fallecido. No podía contemplar casarse con otra mujer, aunque se daba cuenta que sus hijas necesitaban de una mamá.
Úrsula Alaniz González, la prima hermana de Juan, debió haber simpatizado con su evidente angustia. Aunque era una mujer guapa, nunca se había casado. Las costumbres de su época dictaban que una mujer debía casarse en la adolescencia. Cuando Juan enviudó, ella tenía ya 27 años y enfrentaba la posibilidad de envejecer soltera.
Decidió ayudar a su primo con la crianza de sus hijas. Las niñas habían conocido a su madre biológica en un periodo de tiempo tan corto que llegaron a considerar a Úrsula como su madre y la llamaban «Mamá Lolita».
Aunque los detalles acerca de la mudanza de Paulita González Peña siguen siendo inciertos, se sabe que fue criada por la familia del hombre con el que eventualmente se casó: Víctor Carrillo. Los Carrillo era una familia que vivía cómodamente, con riquezas, de acuerdo a los estándares de la gente del pueblo. Habitaban en el mismo pueblo de Los Aldamas.
Mientras tanto, «Mamá Lolita» criaba a Abelina desde la infancia hasta hacerse mujer en la casa de su padre, Francisco Alaniz. Juan vivía con ella, igual que sus hermanos, Anastacio, Félix y Pablo. Ella tenía otras dos hermanas, Felicita y Nazaria, quienes se casarían después. Pablo también contrajo nupcias. «Tacho» (Anastacio) y Félix se quedaron solteros toda su vida.
ACTA NÚMERO (14) CATORCE MATRIMONIO DE: ALONSO PEREZ Y ABELINA GONZÁLEZ
En la Villa de Los Aldamas a los 21 días del mes de agosto de 1909 Mil Novecientos nueve a las nueve de la noche ante mi Luciano Peña Juez de Estado Civil de esta Municipalidad, hallándome constituido en la casa de la Sra. Ursula Alanis presentes el Señor Alonso Pérez y la Srita. Abelina González ambos célibes el primero de 22 años de edad hijo legítimo de los Finados Ramón Pérez y Teresa Solis, vecinos que fueron de Los Herreras, y la segunda de 18 años de edad, hija legítima de Don Juan González y Doña Rosario Peña (Finada) vecinos de esta propia Villa, de profesión el pretenso labrador. Ambos contrayentes dijeron: Que habiéndose presentado con objeto de contraer matrimonio el día 2 del mes en curso, a cuyo acto ocurrió también el padre de la pretensa dando su consentimiento, así como lo hace ahora para que su hija contraiga el matrimonio consertado por ser menor de edad, y por otra parte habiendo sido hechas las publicaciones en la forma legal sin que se halla presentado impedimento alguno según aparece de las constancias respectivas, piden al Señor Juez autorice su consertada unión. Interrogados los contrayentes en los términos que la ley ordena hicieron su formal declaración de ser su voluntad unirse en Matrimonio y entregarse mutuamente como Marido y Mujer: en esta virtud yo Luciano Peña Juez del Estado Civil de esta Villa hice la siguiente declaración: En nombre de la Ley y de la Sociedad, declaro unidos en perfecto, legítimo e indisoluble matrimonio al Señor Alonso Pérez y a la Señorita Abelina González. Fueron testigos de este actos los Señores Albino Peña, Luís Elizondo, casados, labradores y de esta vecindad, leída esta acta a los interesados y testigos la ratificaron y da conformidad. Fueron conmigo el juez. Doy fe. Luciano Peña.
Abelina creció para ser una persona de carácter determinado y fuerte. Decían que era una conversadora experta y una empresaria talentosa. Aprendió las destrezas propias de una costurera muy temprano en su vida, posiblemente de Úrsula (Mamá Lolita). En las labores del campo, era la mejor --no dejaba que nadie abusara de ella. Una mujer extremadamente competitiva, deseaba ser experta en todo aquello que le interesaba.
El hombre que logró robar su atención, y su corazón, fue Alonzo Pérez Solis. Alonzo, domador de caballos de profesión, era del rancho cercano de La Laja. Hijo nacido en 1888 de Ramón Pérez López y de Teresa Solis, venía de una familia de nueve --cuatro hermanos y cuatro hermanas del segundo matrimonio de su padre y cinco hermanos más de su primer matrimonio con Rita Alaniz. En cualquier caso, ¡provenía de una familia muy grande, comparada con la familia de Abelina!
Los detalles de su cortejo son pocos. Se sabe que registraron oficialmente sus intenciones de casarse en agosto 2 de 1909, y que Juan González dio su consentimiento en récord público, ya que a los 18 años de edad se le consideraba a ella una menor de edad. Alonzo tenía 22 años en ese tiempo. Se casaron en La Villa de Los Aldamas en una ceremonia civil el 21 de agosto de 1909, en la casa de Úrsula Alaniz. El mismo Juez que registró el nacimiento de Abelina, los casó: Luciano Peña. Juan González fue el único padre con vida para atestiguar el evento. Los padres de Alonzo ya habían fallecido para entonces.
Abelina y Alonzo comenzaron su vida marital en la casa de Úrsula, la misma casa en la que Abelina creció. Ahí vivieron junto con Juan González Peña y Úrsula Alaniz González, quienes vivieron para ver a sus hijos nacer entre estos años, de los cuales solo tres llegaron a la adultez: Miguel, el primogénito, nacido en julio 5 de 1911; Juanita, nacida el 10 de enero de 1914; y Ramón, nacido el 23 de agosto de 1916. Los otros dos también fueron nombrados Juana y Ramón. Juana nació el 23 de octubre de 1912 y murió el 17 de febrero de 1913 de «fiebre intermitente». Ramón murió a los cinco meses el 31 de octubre de 1915, de diarrea.
Se sabe que Abelina dio a luz a cuando menos cinco hijos más que murieron en la infancia; entre ellos, unos gemelos.
Su vida en la Villa de Los Aldamas giraba alrededor de una tienda de abarrotes, negocio que Abelina y Alonzo administraban. Ella continuó vendiendo ropa. Alonzo ganaba bien como domador de caballos. Su hija Juanita aún recuerda que su padre siempre llevaba un pañuelo rojo alrededor del cuello y que lo usaba para vendar los ojos de los caballos salvajes que le daban para domar. Abelina, en ocasiones, ¡lo acompañaba a caballo a su trabajo! La imagen de los dos montados en un bronco salvaje debió haber sido una visión asombrosa.
La familia viajó a un rancho que Juan González le dio a su yerno, Alonzo. Criaban ganado, cabras, gallinas y otros animales. Alonzo ordeñaba las vacas y vendía la leche en la estación del tren de Los Aldamas. Según Juanita, el rancho era muy grande. Tenía una valla y una casa. Ella decía que veinticinco «almudes le cabía». De acuerdo a los estándares de la gente del pueblo, esta familia era próspera.
Abelina y Alonzo se habían casado en 1909, un año antes de que se declarara la Guerra de la Revolución Mexicana. Mientras la guerra avanzaba, el clima político del país empeoraba. Los hombres de todo México eran llamados a las armas para pelear por ambas facciones políticas.
Para cuando nació Ramón, en 1916, la familia ya había tomado la decisión de irse del país. Era difícil dejarlo todo atrás --la tienda de abarrotes, el rancho, el ganado y, sobre todo, a Mamá Lolita y Papá Juan, que tanto habían hecho por ellos. Pero sus vidas, las vidas de sus hijos, y su futuro como familia colgaban de un hilo, por lo que mudarse a Estados Unidos representaba su única esperanza. En vista de que todos los sacerdotes se habían escondido debido a la Revolución, Ramón no pudo ser bautizado en México. Lo bautizaron en Roma, Texas, el 9 de agosto de 1917, en la iglesia católica apostólica romana local.
A fines de 1917, o inicios de 1918, Alonzo y Abelina empacaron cuanto pudieron en su «waguin», cargaron a sus tres hijos; Miguel, Juanita y Ramón, y le dijeron adiós a su familia, amigos, y a la Villa de Los Aldamas. Viajaron al norte e ingresaron a los Estados Unidos por el puerto de entrada de Laredo. Se dirigieron más al norte, hacia Hearne, Texas, donde Susano Pérez Solis vivía en su rancho. Susano, el hermano de Alonzo, vivía junto con Presciliano, otro de sus hermanos. Los tres hermanos vivieron juntos en el rancho por un periodo corto de tiempo. No era la primera vez que habían trabajado juntos. En 1907 o 1908, Alonzo, junto con varios hermanos (Presciliano, Susano, Ramón, Tirso y una media hermana, Dorotea) habían emigrado hacia Hearne para trabajar. Alonzo había regresado para casarse en 1909.
Alonzo trabajaba en «la hacha», limpiando la tierra con una oz para prepararla para la agricultura. Tras poco tiempo, Alonzo decidió mudarse con su familia a San Antonio para trabajar en los campos en la pizca del chícharo. De acuerdo a Miguel, el hijo de Alonzo, adquirió otra «waguin» con un par de burros (en lugar de mulas, ya que era más barato alimentar a los burros). Se fueron a Moore, Texas, para seguir trabajando en el campo. Finalmente se mudaron al Álamo, Texas, en el Valle del Río Grande, donde rentaron una pequeña casa y continuaron con sus migraciones al norte siguiendo el trabajo agrícola. María del Rosario nació en San Juan, Texas, en marzo 29 de 1918. En uno de los viajes a Moore, Abelina dio a luz a María Ana, el 19 de marzo de 1922. Trajeron a un doctor de Pearsall para asistir el parto, pues Moore carecía de doctores. Por lo mismo, el nacimiento de María Ana quedó registrado en Pearsall.
Abelina compró una casita en Álamo, en la calle Birch. El último hijo de Alonzo y Abelina nació el 10 de abril de 1925 en Álamo, Texas. Lo llamaron Jesús María. Doña Anselma Sloss asistió el parto.
Alonzo Pérez Solis se enfermó en algún momento. Sus manos temblorosas, su cuerpo desplomado y sus incontrolables glándulas salivales le obligaron a buscar ayuda médica por todos lados, sin éxito. A pesar de que debido a la enfermedad no podía trabajar, Juanita rememora, él encontraba la forma de preparar comida caliente para la familia y traerles el alimento a los campos. Buscó atención médica hasta en Laredo, Texas y finalmente, en el último intento, fue a dar a Los Espinazos, Nuevo León, para ver al Niño Fidencio, un curandero que prometió curar a todos los enfermos un 19 de marzo, el día de San José, en 1926 o 1927. Susano y Presciliano le dieron el dinero que necesitaba para el viaje y Alonzo dejó el Valle del Río Grande para siempre. Brígida Solis, una prima lejana, lo acompañó en el tren porque quería que el Niño Fidencio le curara a su hijo también. En una entrevista con María del Rosario Pérez González en 1977, Brígida le dijo que los tres habían llegado a Los Espinazos para descubrir que los enfermos debían ascender gateando y sin zapatos por un monte de espinas. Desesperanzada, le rogó a Alonzo que volviera con ella, que ellos no podrían curarse allí. Sin embargo, parece que Alonzo le respondió que él se quedaría y añadió «salúdame a todos allá». Brígida regresó con su hijo en el tren. Alonzo se quedó.
Nunca volvió.
Sus hijos y su esposa creyeron que se habría muerto. Años después, Miguel fue a Monterrey, cerca de Los Espinazos, para buscar a su padre en casa de unos primos que esperaba le hubieran visto. Los primos le dijeron que Alonzo había estado allí antes de ir a Los Espinazos, pero que no había retornado.
Mientras tanto, de vuelta en Álamo, la familia continuaba con sus migraciones al norte para trabajar. Saturnino Alemán, un amigo de la familia, viajó con ellos y los ayudó a navegar sus problemas financieros y emocionales mientras se recuperaban de la pérdida de su padre.
Durante el invierno de 1928 la familia estaba en Georgetown, Texas, labrando en el campo como siempre. Abelina se empezó a enfermar. Su tos constante se volvió incontrolable y la hacía sangrar. Los niños estaban preocupados por ella. Miguel, que tenía ya dieciséis años, se quedó con los niños mientras Saturnino y Juanita la llevaron al hospital, en agosto, donde estuvo hospitalizada por ocho días. Aunque el sangrado cesó, los doctores ofrecieron un diagnóstico deplorable: iba a morir próximamente. Los hijos debían llevarla a casa, dijeron, donde pudiera estar lo más cómoda posible. Agregaron que aunque la secreción de sangre estaba bajo control en ese momento, reanudaría otra vez, y que no había nada que se pudiera hacer. El diagnóstico: doble neumonía.
Juanita, María Ana, Jesús y Saturnino llevaron a Abelina a la casa de Álamo en diciembre de 1928, en lo que los demás continuaban trabajando en Georgetown. Abelina trató de conseguir tratamiento médico con un doctor gubernamental en Donna, Texas. Le recetó jarabes y píldoras que Juanita le daba a su madre siguiendo la receta al pie de la letra. La condición de Abelina empeoró. Adelgazaba y adelgazaba.
Las estaciones van y vienen, ofreciendo vida y llevándosela también. El invierno de 1928 terminó en marzo o abril de 1929, junto con la vida de Abelina González Peña de Pérez.
Juanita, la hija de Abelina, recuerda el día en que su madre murió. Estaba plantando semillas de naranja frente a la casa cuando oyó que su madre la llamaba. «Ven hija. Dame la medicina.» Juanita se desconcertó. Sabía que no le tocaba en ese momento. Entró a la casa para responderle, «No, mamá. Todavía no es hora».
Abelina debió saber que el espíritu de la vida tenía ya prisa por dejar su cuerpo. Sin duda, quería la calidez de su hija en sus últimos minutos. «Ven hija», le dijo, «quiero que me agarres en tus brazos».
Juanita, muy obediente, abrazó a su madre. A sus catorce años contempló asombrada su cuerpo largo y flaco. Mientras la abrazaba pegadita a ella, notó que el calor del cuerpo de Abelina se debilitaba lentamente. Alarmada, Juanita sacudió la cara de su madre, «¡Mamá! ¡Mamá!». No hubo respuesta.
Había llegado el momento que tanto temía. Angustiada, Juanita empezó a gritar. Los vecinos llegaron corriendo y Juanita se desmayó del shock. Se despertó, según lo recuerda, como cuatro horas más tarde. Su madre yacía en la cama en la posición acostumbrada de los muertos. Los vecinos la habían rodeado de flores. La velaron durante 24 horas, en lo que Saturnino arreglaba el sepelio. Compró un lote en el Cementerio Pharr, un ataúd y una cruz de madera. Antes del entierro, la fotografió. Le entristecía que Miguel, Ramón y María del Rosario no estuvieran presentes en el funeral de su madre, y quería darles un recuerdo de ella. Desafortunadamente, el rollo de fotos estaba defectuoso y las fotografías no pudieron ser reveladas.
Juanita, María Ana y Jesús se quedaron con Paulita González Peña, la hermana de Abelina, después del funeral, mientras Ramón Peña trataba de localizar al resto de los hijos en Abeline. En cuanto Miguel se enteró que su madre había fallecido, regresó con Ramón y María del Rosario para recoger a los otros tres hijos. Alquilaron una casa en San Juan, cerca de la tía Lencha de la Garza, la madre de Roque Garza.
La casa de la calle Birch en Álamo guardaba ya muchos recuerdos dolorosos.
Una inundación, común en aquellos días, se llevó la cruz de madera que indicaba el lugar donde Abelina González Peña descansaba en paz. Hasta el día de hoy, sus hijos no saben a dónde llevarle un ramo de flores en su honor.
Paulita González Peña se casó con Víctor Carrillo en Los Aldamas, Nuevo León, México y tuvo cinco hijos:
1) Claudio
2) Carolina
3) Cleotilde
4) Arnulfo
5) Enriqueta
Cuando enviudó, se casó con Refugio Galván en San Juan, Texas. Tuvo cinco hijos más, dos de los cuales murieron:
1) Guadalupe
2) Consuelo
3) Gudelia
4) Lupita
5) Arturo
Paulita murió el 8 de septiembre de 1963 en McAllen, Texas, de un enfisema pulmonar.
Juanita se casó con Ricardo Hernández el 14 de enero de 1933. Dio a luz a 12 hijos, uno de los cuales murió en pañales. Sus nombres y fechas de nacimiento son:
1) María Luísa: Octubre 26 de 1933
2) Pablo: Diciembre 8 de 1935
3) Abelina Josephina: Octubre 16 de 1936 - Diciembre 15 de 1975
4) Juan José: Noviembre 5 de 1939
5) Ricardo: Agosto 22 de 1941
6) Elvira Herminia - MURIÓ DE BEBÉ
7) Elvira: Febrero 26 de 1944
8) Elizabeth: Primero de octubre de 1946
9) Mirthala: Marzo de 1948
10) Miguel Alonzo & José Manuel: Julio 16 de 1952
11) Bertha Alicia: Diciembre 31 de 1953
Actualmente vive en San Marcos, Texas con su hijo Ricardo.
Miguel se casó entonces con Ofelia Balli el 20 de agosto de 1935. Tuvieron una hija solamente:
1) Alicia: Abril 14 de 1954
Miguel se ganaba la vida acarreando paja y vendiendo postes, y continúa haciéndolo hoy en día.
María Ana se casó con Pedro Natal en Beeville, Texas, el 21 de junio de 1940. Criaron a sus diez hijos en las afueras de San Marcos, en una casa construida en el campo:
1) Ana María: Diciembre 8 de 1940
2) Pedro, Jr.: Agosto 20 de 1942
3) Abelina: Abril 18 de 1944
4) Guadalupe: Primero de abril de 1946
5) Juan Alonzo: Diciembre 21 de 1947
6) Miguel: Octubre 29 de 1949
7) Yolanda: Mayo 21 de 1951
8) Jesús: Mayo 11 de 1953
9) Ascensión Carlos: Enero 21 de 1956
10) Ramón: Septiembre 13 de 1959

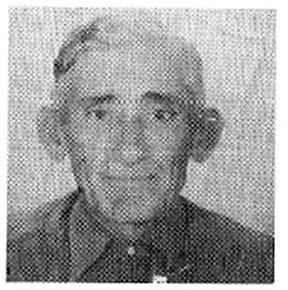
2do esposo de Paulita

Edad: 31 años. La hermana mayor de Abelina
María Ana volvió a la escuela para continuar con su educación y convertirse en nutrióloga. Trabaja en el Hillside Manor de San Marcos, Texas.
A continuación María del Rosario, quien se casó con Aurelio Barrera Ramos en Álamo, Texas, el 22 de septiembre de 1940. Los dos siguieron viviendo en la casa de Abelina en la calle Birch con Ramón y Jesús hasta que hubieron ahorrado lo suficiente con su trabajo en el «Teatro y Tienda El Nuevo Mundo» para construir la casa en la que criarían a sus nueve hijos, en la calle Acacia en Álamo. Otros dos hijos morirían de bebés:
1) Gertrudis: Enero 5 de 1943 (MURIÓ DE BEBÉ)
2) Gertrudis: Junio 27 de 1944
3) Abelina: Agosto 9 de 1946
4) Clarita: Primero de octubre de 1947
5) Aurelio, Jr.: Diciembre 18 de 1949
6) Dolores: Febrero 12 de 1950
7) Margot Yolanda: Agosto 15 de 1953
8) Pedro Alonzo: Mayo 7 de 1955 - Mayo 10 de 1955
9) María Ana: Septiembre 30 de 1959
10) Miguel: Agosto 30 de 1961
Ramón y Jesús María fueron reclutados en la Segunda Guerra Mundial. Le escribían con frecuencia a María del Rosario, Juanita y María Ana.
Ramón cortejó a Francis Torres a lo largo de muchos años antes de que pudiera ahorrar suficiente dinero para la boda. Se casaron el primero de septiembre de 1946. Tuvieron seis hijos, el primero de los cuales murió de bebé.
Los hijos de Ramón y Francis:
1) Mike Raymond: Noviembre 21 de 1951
2) Eddie Rene: Abril 16 de 1954
3) Lee Roy: Octubre 31 de 1955
4) Reynaldo Alonzo: Diciembre 31 de 1959 - Septiembre 5 de 1985
5) Belinda Rachel: Agosto 7 de 1962
Ramón crió a sus hijos en su rancho en las afueras de Álamo. También acarreó paja con sus hijos su vida entera y hasta el día de hoy.
Jesús María (apodada «Chuy» y «Boots») era conocida por todo Álamo como «El charro negro». Ramón Peña del Teatro Nuevo Mundo le pagaba para vestirse como «El charro negro» cuando era adolescente y montar a caballo por todo el pueblo anunciando la función.

“El Charro Negro”, 1941
En octubre de 1947, Jesús María contrajo nupcias con Mae Kin. Dejaron el Valle para irse a vivir a Greensboro, Carolina del Norte, donde criaron a la niña de un matrimonio anterior de Mae. Jesús se convirtió en un chofer de autobús de la ciudad y continúa en la misma línea laboral hasta ahora.
LA HISTORIA DE NO ESCRIBIR PARA CONTAR HISTORIAS
Yo no escribí esta última historia. La autora es María Anna Barrera.
LA HISTORIA DESPUÉS DE LA VIDA DE ESTA HISTORIA
Me pregunto si Alonzo y Abelina en Laredo, Texas, se enfrentaron con un oficial de inmigración que siete años más tarde le preguntaría a Vladimir Mayakovsky en el mismo punto de entrada, «Moscú. ¿Eso está en Polonia?» Pero no cuento esta parte de la historia.
No hablo de poesía soviética, revolución, México. Leo pulp fiction del salvaje oeste e investigo cactus a lo largo de la frontera. Me doy cuenta de que el mismo año que André Breton excomunicó a Artaud, mi bisabuelo Alonzo había vuelto a México buscando la sanación del Niño Gaudencio. Esto fue antes de que Artaud escribiera, «El hombre está solo, rasgando desesperadamente la música de su propio esqueleto, sin padre, madre, familia, amor, Dios, o sociedad»,6 [p38] líneas apropiadas a la manera en que mi bisabuelo desaparecería, con todo y sus últimas palabras, «Salúdame a todos allá».
En los últimos años de su propia vida, Artaud terminaría su poema «Hay una vieja historia», con la frase, «¿Para qué chingados estoy aquí?»15 [p227–229] Con preguntas como esta me dan ganas de cuestionar cuáles son las historias que no parten de ningún lado en particular pero se mantienen compartidas. Quisiera saber porqué mi historia se separa de sí misma hasta el momento en que al darle forma se vuelve extraña hasta para mí. Termino por querer contar historias ajenas, cuando vengo de un lugar donde las historias llevan a otro. La gente de aquí que me precedió lo sabía; si no, ¿cómo es que la propia historia de la frontera ha cambiado también?
Los rarámuri creían que en el momento de la muerte, los fallecidos exclamaban, «Todos se murieron». Escribir funciona de la misma manera. Articula el mundo que pasa a la mejor vida, al arreglar y distribuir todas las cosas que son dichas. Al mismo tiempo, estoy aquí en esta, traduciendo esa historia.
×
NOTAS
- Erban, B., 2009. Mexican Historietas: A History. [online] Sites.ualberta.ca. DISPONIBLE AQUÍ [último acceso Enero 18, 2021]
- Clarin.com. 2004. Con Historietas, El Principal Alcalde De México Rechaza Cargos Por Corrupción. [online] DISPONIBLE AQUÍ [último acceso Enero 18, 2021]
- Campbell, B., 2009. ¡Viva La Historieta!. Jackson: University Press of Mississippi.
- Anaya, J., 2014. Híkuri. 1st ed. Mexico City: Malpaís Ediciones.
- Enrigue, A., 2019. Ahora me rindo y eso es todo. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Artaud, A., 1976. The Peyote Dance (H. Weaver, trans.). New York: Farrar, Straus, & Giroux.
- Artaud, A., 1958. The Theatre & Its Double (M. Richards, trans.). New York: Grove Press.
- Pizarnik, A., 2019. A Tradition of Rupture (C. Heinowitz, trans.). 1st ed. New York: Ugly Duckling Presse.
- Artaud, A., 1936. “Lo Que Vine a Hacer a México.” El Nacional.
- Reyes, A. YERBAS DEL TARAHUMARA. [online] Poesi.as. DISPONIBLE AQUÍ [último acceso Enero 31, 2021]
- Coulter, John M. 1894. “Preliminary revision of the North American species of Cactus, Anhalonium, and Lophophora.” in Reports on collections, revisions of groups, and miscellaneous papers, 91–132. Contributions from the United States National Herbarium. Washington, DC: Government Printing Office.
- Rätsch, C., 2005. The Encyclopedia of Psychoactive Plants (J. Baker trans.). Rochester, Vermont: Park Street Press.
- Merrill, W., 1988. Rarámuri Souls. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.
- Olaya, A., 2016. “Entrecruzamientos espacio-temporales en el poema Híkuri de José Vicente Anaya.” in Caminatas nocturnas. Híkuri ante la crítica (J. Reyes González Flores, editor). Mexico: Instituto Chihuahuense de la Cultura.
- Artaud, A., 1965. Antonin Artaud anthology (Jack Hirschman editor.) City Light Books.
